El mejor homenaje a un hombre egregio y admirado consistirá siempre en el ejercicio de esta doble operación: conocer lo que de veras quiso ese hombre para sí y para los demás y realizar a nuestro modo —por nuestra singular persona, en nuestra peculiar situación— eso que él íntimamente quiso. Cualquier otra cosa no pasaría de ser mero tañido de címbalo, para decirlo con el dicterio de San Pablo.
He aquí a Menéndez Pelayo, varón de pro en la historia de la cultura española. ¿Celebraremos el primer centenario de su nacimiento acumulando adjetivos laudatorios sobre su nombre y en torno a los títulos de sus libros? No faltará quien con eso se contente. Nosotros, universitarios, habremos de iniciar nuestro homenaje contemplando con mirada amistosa e inquisitiva la obra de nuestro eximio compañero y preguntándonos luego qué quiso él, allá en los senos de su alma, en orden a las varias disciplinas que tan ciclópeamente cultivó: la historia, la estética, las letras castellanas, el pensamiento español. Mal dotado yo para el eficaz cumplimiento de cualquiera de esos empeños, dejadme que estudie hoy, siquiera sea por modo sumarísimo, la actitud de Menéndez Pelayo frente a la vida intelectual de España. ¿Cómo la entendió? Y, sobre todo, ¿qué quiso para ella en los momentos en que más alto y hondo fue su deseo?
Pienso que la aspiración constante de Menéndez Pelayo frente a la menesterosa realidad de la cultura española puede ser válidamente reducida a tres graves y sencillos votos: para alcanzar una aceptable perfección, nuestra vida intelectual habría de ser a la vez seria, española y católica. Veamos cómo entendió Menéndez Pelayo cada uno de estos adjetivos.
Vida intelectual seria, es decir, rigurosa en cuanto a sus métodos y ambiciosa en cuanto a sus objetivos. «La generación presente —escribía en 1876 Menéndez Pelayo, aludiendo, como es obvio, a quienes entonces ya habían llegado a la madurez— se formó en los cafés, en los clubs y en las cátedras de los krausistas; la generación siguiente —esto es, la suya—, si algo ha de valer, debe formarse en las bibliotecas». Y en los laboratorios, hubiesen respondido a coro Santiago Ramón y Cajal, Jaime Ferrán y Federico Olóriz. Rigor y ambición en la obra de la inteligencia: sin ello, la cultura española seguiría siendo mucho más un rótulo que una realidad. Aunque todos los días nos obstinásemos en declararla tradicional y cristianísima.
Vida intelectual española, es decir, conocedora de la obra teológica, filosófica y científica de nuestros mayores, y tan fiel a ella como lo permita el tiempo en que se existe. Ante la posibilidad de que España se convierta un día «en un pueblo de babilónicos pedantes, sin vigor ni aliento para ninguna empresa generosa», propone Menéndez Pelayo, a modo de triaca idónea, el establecimiento de seis cátedras universitarias para el doctorado de las respectivas Facultades: Historia de la Teología en España; Historia de la Ciencia Jurídica en España; Historia de la Medicina Española; Historia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en España; Historia de la Filosofía Española; Historia de los Estudios Filológicos en España. Y junto a ellas, la publicación de repertorios bibliográficos y ediciones cuidadas, el fomento de las monografías expositivo-críticas y el restablecimiento de ciertas comunidades religiosas «que tuviesen por estatuto el cultivo de la ciencia patria y el de los estudios de erudición en general». Mucho es lo que podría hacerse todavía para el cumplimiento de tan ambicioso programa.
Vida intelectual, en fin, católica, esto es, directa o indirectamente y mediata o inmediatamente ordenada hacia la visión católica de la verdad natural y de las verdades divinas. «Dondequiera que se encuentre el sello de lo genial y creador — dijo en ocasión solemne—, allí está el soplo y el aliento de Dios, que es el Creador por excelencia; dondequiera que esté la verdad científica e histórica, allí está Dios, que es la verdad esencial y el fundamento de toda realidad; dondequiera que atraigan nuestra vista las perfecciones, ya naturales, ya artificiales, allí encontraremos el rastro y las pisadas de Dios». Un Dios que él siempre creyó uno en esencia y trino en personas.
No creo que nadie discrepe de lo expuesto. Pero con ello queda dicho lo que Menéndez Pelayo quiso para la vida intelectual de España, y no el modo como lo quiso. Ahora bien, ése es el verdadero meollo de mi cuestión. ¿Cómo nuestra cultura podría ser rigurosa y ambiciosa, española y católica, según el querer y el sentir de Menéndez Pelayo? Con otras palabras: ¿puede ser identificado don Marcelino con todos los hispanos que han deseado o desean para su patria una vida intelectual seria, católica y española?
Para responder a estas interrogaciones es del todo necesario discernir dos períodos muy distintos en la vida del sabio montañés: el anterior y el posterior a la composición de la “Historia de las ideas estéticas”. En aquél, la actitud de Menéndez Pelayo fue casticista y nostálgica; en éste, la querencia de su alma prefirió orientarse hacia perspectivas resueltamente universales y abiertas al futuro. Entre uno y otro período, el joven polemista crece en saber y se hace varón sereno y consistente. Recordemos, en efecto, el proyecto de vida intelectual latente o expreso en “La ciencia española” y en la “Historia de los heterodoxos”. Dos consignas lo constituyen: el retorno al pensamiento español del siglo XVI, en cuanto a la doctrina, y la instalación en su propio tiempo —el lustro 1875-1880—, en cuanto a los métodos de trabajo. Mentores filosóficos, Luis Vives y Fox Morcillo; técnicas para la investigación positiva, las propias de la cultura romántica y positivista. El resto de la cultura moderna —el pensamiento europeo posterior al siglo XVI— sería puro y lamentable descarrío: «niebla hiperbórea», toda la especulación germánica; «mezquina filosofía», la de Descartes; «avenida de las hordas positivistas», la obra de los seguidores de Augusto Comte y Emilio Littré. Es éste, ocioso parece recordarlo, el Menéndez Pelayo que tanto ha gustado y sigue gustando a una parte muy considerable de la población española.
La redacción de la “Historia de las ideas estéticas” es rigurosamente decisiva en la biografía intelectual de nuestro gran historiador. Sus propios principios —trabajar rigurosa y ambiciosamente— le obligan a ponerse en contacto vivo con el pensamiento europeo posterior al Renacimiento: completa su repertorio de lenguas modernas, lee a Kant y a los idealistas alemanes, se adentra con seriedad en los pensadores románticos y positivistas, comprende, en suma, la titánica aventura del espíritu moderno, desde los humanistas del cuatrocientos hasta los grandes hombres de ciencia del siglo XIX. Tutte le etá gli sembravano egualmente degne di studio, dijo Farinelli de este Menéndez Pelayo ya alzado a la plena madurez de su poderosa inteligencia.
Quien así ha procurado conocer la historia del espíritu europeo, ¿continuará siendo fiel a la visión juvenil, meramente casticista y memorativa, de la cultura española? No perderá, es verdad, su profunda y sincera adhesión a la fe católica: «He conservado intacto el tesoro de la fe, en medio de las revueltas aventuras intelectuales que forzosamente corre en nuestros tiempos todo espíritu investigador y curioso», declaraba en 1903. Conservará encendido, por otra parte, su quijotesco amor a la realidad española, aunque la vea entregada al dolorido desatino de un «suicidio lento»: bien lo demuestra su dedicación, cada vez más intensa y exclusiva, a la historia de las letras hispánicas. Pero, sobre esas dos últimas fidelidades, todo o casi todo cambia, y a veces de modo muy notorio. Wundt, Lotze, Ravaisson, Taine y Claudio Bernard obtienen sinceros elogios de su pluma. Kant es tan «memorable pensador» ante sus ojos, que juzga ilícita la empresa de filosofar «sin proponerse antes que nada los problemas que él se planteó y tratar de darles salida». En Hegel ve «el Aristóteles de nuestro siglo» y piensa que su monarquía filosófica «dura y durará como la del Estagirita». Y por este tenor son estimados Winkelmann y Lessing, Herder y Fichte, los Humboldt y los Schlegel. Sin adherirse incondicionalmente a uno de ellos, de todos ellos necesita ahora su inteligencia.
No, no son ya posibles el casticismo y la nostalgia. Vives y Fox Morcillo siguen siendo amados, y acaso más tiernamente que en la polémica mocedad; mas ya no bastan: el tiempo actual y el tiempo venidero requieren fórmulas menos simples y cómodas que el mero recuerdo añorante. En el alma de este Menéndez Pelayo, abierto al saber del presente y del futuro, ¿cuál podrá ser la empresa intelectual de España? Frente a la vieja tesis del retorno al siglo XVI, el nuevo proyecto constará de tres diversos quehaceres: una clara fidelidad a la fe católica, entendida, igual que en la juventud, como fundamento último y meta postrera de toda posible actividad humana; la resuelta voluntad de moverse hacia una nueva idea metafísica de la realidad, adecuada a la situación histórica en que se la busca, y, por fin, la plena instalación de la mente en la cultura ochocentista, para que España, «enriquecida con todo lo bueno y sano de otras partes y trabajando con originalidad sobre su propio fondo», pueda incorporarse a la cultura europea aportando «algo sustantivo y humano» al acervo común.
Un temprano ejemplo, entre diez posibles. El año 1884, uno después de haber fechado el «Epílogo» de su “Historia de los heterodoxos”, pronunció Menéndez Pelayo un curioso discurso electoral. Fue en Palma de Mallorca, y el aspirante a pater conscriptus, profesor lanzado a la política, trató de mover la voluntad de sus electores hablándoles de Raimundo Lulio. Honrada e ingenuamente fiel a sí mismo, el intelectual Menéndez Pelayo no ofrecía empleos ni obras públicas, como entonces era electoral costumbre, sino anchos horizontes para la inteligencia. «¿Quién sabe —se preguntaba— si derramando en el lulismo el río de la ciencia experimental y sustituyendo su mala y atrasada física y su psicología deficiente por la física y la psicología de nuestros tiempos e interpretando la parte metafísica como Lulio la interpretaría si hoy viviese, llegaríamos a la constitución de una especie de hegelianismo cristiano?». Tomado a la letra, el proyecto rebosa candor intelectual; pero su misma ingenuidad nos da una preciosa pauta para comprender la disposición espiritual de don Marcelino frente a las deficiencias de la cultura española. Observad los tres momentos de su programa :
1. ° El apoyo de la mente sobre «el propio fondo», que en este caso viene representado por el lulismo. Una pregunta se impone: ¿Quedaría algo de Raimundo Lulio, después de trocar por otras su física y su psicología y de rehacer su metafísica como Lulio lo haría «si hoy viviese»?
2. ° La incorporación de todo lo válido o valioso que en lo nuevo y ajeno haya descubierto nuestra personal experiencia.
3. ° La salida del espíritu hacia una creación original, histórica y cristianamente oportuna: un «hegelianismo cristiano», piensa el intelectual católico de 1884.
Miremos en ese «programa de Mallorca», mucho más que la letra, la intención de su animoso autor. ¿Qué quiso, qué propuso a los mallorquines Menéndez Pelayo? La respuesta es obvia: quiso que España, convertida en nación moderna y actual, se metiese briosamente en la empresa de dar una versión cristiana a la cultura de su siglo. Si nuestros grandes antiguos catolizaron el Renacimiento —piensa don Marcelino, apenas traspuestas las sirtes del casticismo y la polémica—, ¿por qué nosotros, sus herederos, no hemos de intentar la catolización del pensamiento de nuestro tiempo? Esa y no otra era la intención oculta de aquel anhelado e ingenuo «hegelianismo cristiano». El admirador de Hegel aspiraba a que alguien hiciese con el pensamiento hegeliano lo que con el aristotélico habían hecho San Alberto Magno y Santo Tomás.
¿Cómo y en qué medida hubiera sido posible tan estupenda empresa? ¿Qué pasos dio hacia ella o hacia otras análogas la inteligencia de Menéndez Pelayo? No es ésta la ocasión para exponerlo, mas sí para decir que jamás se entenderá cabalmente la actitud de don Marcelino frente a las personas y las ideas de los demás, llamáranse Kant o «Clarín», Valera o Pidal, Pereda o Galdós, Macaulay o Revilla, sin adoptar como punto de vista esa abierta disposición final de su alma cristiana ante la ingente aventura intelectual del mundo entero. Cualquier otra cosa sería deformar por ignorancia o por interés la verdadera figura espiritual del hombre cuyo centenario celebramos y, por tanto, su verdadera grandeza.
No lo deformaremos nosotros, los universitarios. Fieles a nuestro oficio de servidores de la verdad, enseñaremos a verle firme e ilustrado en su fe, gigante y abnegado en su obra, generoso en sus relaciones humanas, abierto a los problemas y a las ideas de su tiempo, reconocedor de la excelencia ajena allá donde la encontrase. Tal es la definitiva verdad de Menéndez Pelayo y tal debe ser su ejemplo. A los cien años de su nacimiento, ¿lograremos nosotros dar algún paso nuevo hacia las metas intelectuales que él tan esforzadamente nos propuso? Sólo el intentarlo con humildad y honradez será —pienso yo— un auténtico, un hondo y cabal homenaje a su alta memoria.
Pedro Laín Entralgo

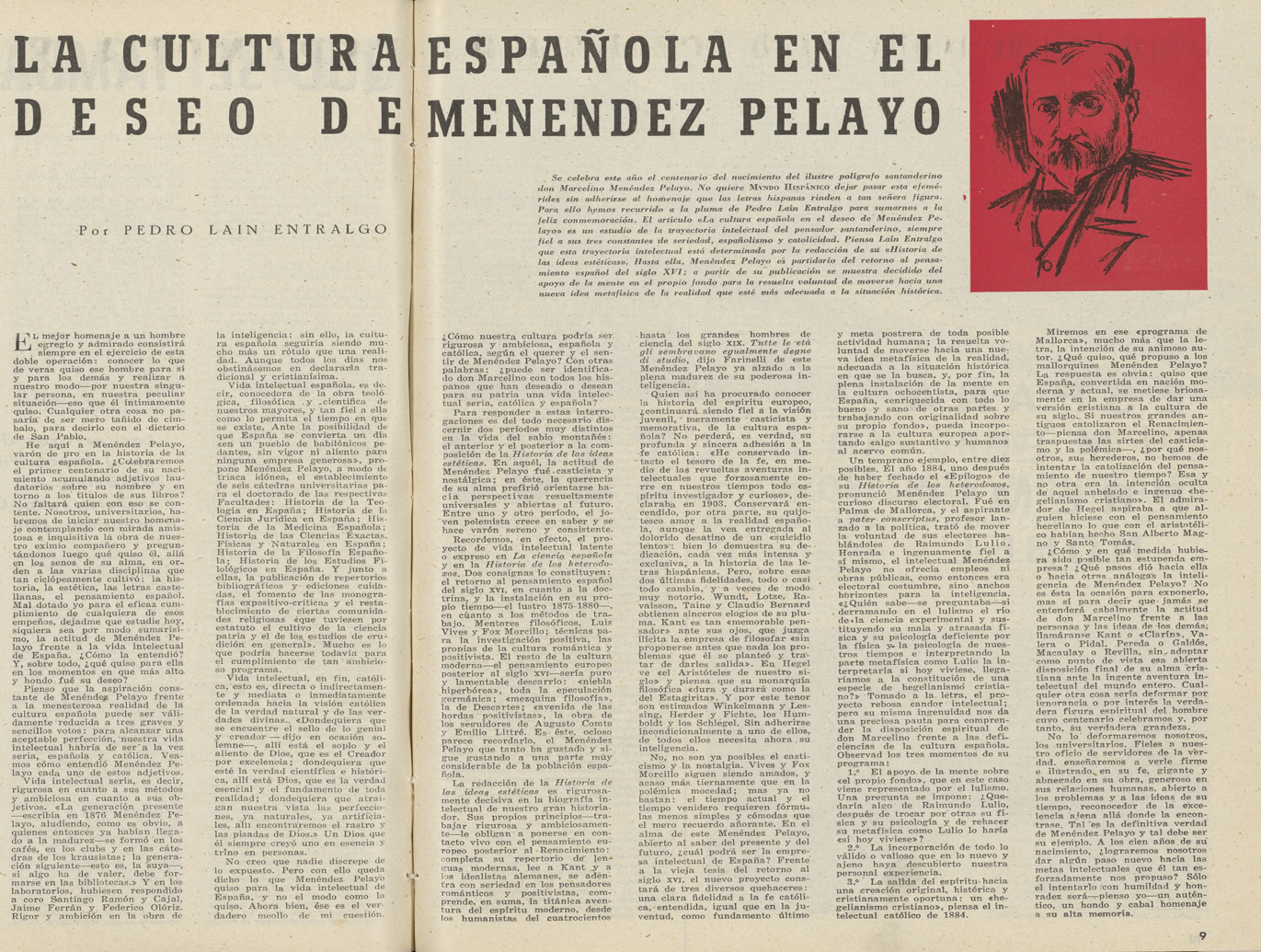



Comentarios
Publicar un comentario