"Aptitud y política del porteño"
Compartimos hoy un artículo publicado en el número 81 de la revista Mundo Hispánico, de diciembre de 1954. Pertenece a Ignacio B. Anzoátegui.
La nota se refiere a la ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes, y se titula justamente "Aptitud y política del porteño". Acompañamos el texto -que transcribimos a continuación con sus subtítulos- con imágenes de la nota original.

No se nace en la Geografía. Se nace en la Historia. Se nace junto a una bandera o a un muestrario de banderas; pero se nace siempre embanderado.
No somos
los animales de labranza de la gleba geográfica, pero somos los hombres de
labor de la gleba histórica, los dueños y los servidores de un destino.
Servir a
su destino fue y continúa siendo la primera obligación del hombre, la primera
obligación violada y no por eso menos implacable, quizá por eso mismo la más exigente.
Pero para
servir a un destino es menester conocerlo. No digo comprenderlo, sino
conocerlo. Conocerlo con la inteligencia o con el instinto. Vivirlo como se
vive el propio temperamento, galopándole al lado para no perderlo y para no
perderse. Porque perder el destino es perder la personalidad. Porque la
personalidad —que no es sino la auténtica expresión de la persona— sólo puede
realizarse mediante el continuado acatamiento de ella a la función que le fuera
asignada en el plan de trabajo preparado por Dios desde la eternidad.
Algo
sabían los antiguos de eso. Por ese algo que sabían sospechaban que en el
pizarrón del cielo estaba desarrollado el teorema de su destino sobre la
tierra. De ahí que lo escrutaran noche a noche, para acomodar el ritmo de su
vida al ritmo de las estrellas. No porque creyeran que la noche era una adivina
echadora de cartas, sino porque creían que los astros tienen su propio paso, al
que debían acomodar el suyo para vivir acompasadamente. No porque les acuciara
el deseo de saber por adelantado dónde tropezarían, sino porque querían no
tropezar, porque no querían electrocutarse en la alambrada de púas de las
estrellas. Por eso componían su horóscopo, para desplazarse por entre los
acontecimientos, en el tiempo y con el estilo que el horóscopo les señalaba.
Porque tiempo
y estilo
Porque tiempo
y estilo son los componentes del destino: el estilo con que cumplirlo y el
tiempo también en que cumplirlo, sin prisa y sin pausa y con el corazón seguro,
firme la rienda en la mano y con el corazón ágil como un pájaro.
La
historia del porteño es la historia de esta conjunción de tiempo y estilo. De
esta conjunción, digo; de este encontrarse y de este acomodarse estilo y tiempo
al encontrón; de este rozarse pedernal y yesca a contramano para fundirse en
lumbre. Porque el porteño es eso: la síntesis de dos negaciones que porque sí
se resuelven, las dos juntas, en una sola afirmación.
Mendoza,
pringado de sífilis, nos trae la enseñanza de la muerte. Garay, pringado de
sol, nos trae la esperanza de la vida. El primero baja en su litera de enfermo,
cargados los ojos de horizontes tendidos en mar y en tierra a ras de la mirada.
El segundo baja a caballo —a caballo y a vivir, a vivir con toda el ansia de su
vida andariega— con su agilidad de inspector volante de la conquista.
Uno y
otro vienen a fundar, mejor aún, a fundarnos, a enraizamos en la tierra. Pero
mientras Mendoza instala un fortín, Garay traza una población de calles
disparadas hacia la pampa. Mientras Mendoza piensa en la resistencia, Garay piensa
en la prolongación. Mientras Mendoza asegura la empalizada, Garay organiza las
carreras cuadreras. Y al fondo de la calle ancha surge el primer casino de
oficiales de la civilización: la pulpería.
Porque
eso fue, es y seguirá siendo la ciudad de Garay: la ciudad misma y el cinturón
del suburbio y, cinchando el cinturón, el campo; el centro, el arrabal y la
pampa; la ciudad sin extramuros, porque no tiene muros, porque, tanto en el
suburbio como en el campo, ella se da toda a la presencia de la lejanía que se
llama río o que se llama pampa, que se llama ondulada agua o que se llama
ondulado alfalfar.
Y, sobre
ella, su cielo, perteneciéndole, no constituyendo una inasible cosmografía,
sino formando parte de su geografía, integrando su suelo. Y en ese cielo —hamacado todavía desde las mecedoras de las noches de verano en las veredas de
algún barrio perdido— , en ese cielo el dibujo de su destino. Su destino, que
nadie ha descifrado a lo nigromante, pero que todo porteño vive a lo poeta; su
cielo familiar, con la mal acomodada silla de San Pedro y con las Tres Marías y
con la margaritería de las Siete Cabritas y con su Cruz del Sur, en la que cada
estrella resuena como el tachón de un mea culpa. Porque el cielo de Buenos
Aires es, sin duda alguna, su más cierta expresión, como que es el puerto de su
vocación de eternidad, el desembarcadero que importa y el embarcadero que
exporta llantos temidos y soñadas sorpresas, cuitas y esperanzas, himnos
venidos a más y canciones venidas a menos: todo el silencio y todo el barullo
del cielo porteño, toda la discreta cortesanía pobretera —pero cortesanía al
fin— de esta soledad americana y todo el candombe de esta realidad.
Candombe
de encontradas razas
Candombe
de encontradas razas —de bien encontradas razas— fue Buenos Aires desde el día
inicial, cuando aquel Ulrico Schmidel, con acento de cuento alemán, a don Pedro
de Mendoza llamaba Ton Pietro de Mantosa. Candombe fue desde las noches del
hambre, cuando los héroes se comían cintos de cuero y muslos de hombres
ajusticiados por el delito elemental de haber asesinado un caballo para
devorárselo entre sustos y medianoche.
Candombe
en la primera fundación, hecha con gente de la calaña de la Maldonado y del
hermano de Santa Teresa. Y candombe con la fundación segunda, rehecha con la
seguridad que otorga la conciencia de cumplir las cosas tumultuosamente.
Candombe en la desolada confusión de Mendoza y en el alto patoterismo de Garay.
Y, por
encima de todo, presidiéndolo todo, el candombe del cielo, desde el que Dios
actúa como dueño de casa y bastonero y en cuyo armónico desorden, en cuya
tironeada asimetría, encontraría el porteño de siempre la explicación de su
destino y la justificación de su quehacer y de su quenohacer; vale decir su
aptitud para ser porteño y su política de porteño, su vivencia y su conducta
frente a la vida.
Porque
Buenos Aires no es un cambalache de razas y de herencias, ni es un conventillo
de fortunas y de infortunios, ni tampoco es cualquiera otra componenda de
vencidos y vencedores. No es un espacio de tierra. Es un espacio de cielo que
preside un modo de ser. De ahí que tan Buenos Aires fuera el de las pocas
manzanas del primer aliento como el Gran Buenos Aires de la hora presente. De
ahí que tan porteños fueran los hijos de los fundadores como son porteños los
hijos del último inmigrante. De ahí que nada ni nadie se le resista con éxito.
Y es que
Buenos Aires actúa por vía de universalidad. No aturulla al hombre bajo el peso
de un tecnicolor local ni lo distorsiona para acomodarlo a su forma. Lo deja
ser tal cual es; lo deja vivir tal como quiere. No lo nacionaliza porteño: lo
universaliza porteño. Y por este camino —porque no procura ganarlo— lo gana.
Porque no intenta vencerlo, lo convence. Porque Buenos Aires nació para darse
todo, hace suyo todo.
Y no es
porque se trate de la ciudad declarada capital, de la ciudad proclamada cabeza
de la nación en un cuadro vivo escolar de constituyentes alarmados. No es
porque se trate del puerto que en la era virreinal contrabandeara cueros y
esclavos con capitanes ingleses y que en la edad postvirreinal negociara con
negreros de blancos divisas -de conciencias. No es porque se trate del emporio
donde reses y mieses se transmutaban en unas tiras de papel llamadas libras o
llamadas tratados de libre cambio o de otro modo cualquiera que sonara a
ilusión de libertad.
Eso no
era darse. Eso era ponerse en venta. Y eso no era ni podía ser Buenos Aires.
Porque
Buenos Aires no es ni muelle de contrabandos ni almacén de traiciones. No
cambia lanzas de montoneros por hojas de afeitar. No trueca su responsabilidad
rectora —en que el destino la puso— por la oportunidad de alzarse con la coima
de la riqueza de la nación, en que le pondría la tentación extranjera, como
tobogán que lo hicieron de la red de ferrocarriles trazada por el mercader
prestidigitador.
No podía
serlo ni hacerlo Buenos Aires porque nada de eso estaba escrito en su cielo. Ni
en su cielo, ni en sus calles, ni en sus chacras, ni en su Pampa. Porque no
estaba escrito ni en su altura ni en sus patios. Ni en sus estrellas, ni en sus
jazmines.
Y no
podía serlo ni hacerlo el porteño —el porteño de raza o el porteño enraizado— ,
porque no se nace o se vive sólo en Buenos Aires, sino que se nace o se vive
para Buenos Aires.
Mejor
dicho, se nace o se vive como Buenos Aires. Como este Buenos Aires, donde todo —desde
el escudo de armas familiar hasta el clavel en la oreja; desde la sala con olor
a novena de ánimas del benjuí hasta el corralón partero del tango; desde la
función de gala del Colón hasta la función de truco del despacho de la vuelta
de la esquina—, todo tiene su propio señorío.
Un
señorío secreto e insobornable. Secreto porque nadie, ni aun el porteño mismo,
lo puede definir. Insobornable porque nadie se atrevería a venderlo por
incomprable ni a comprarlo por inasible. Un secreto que es algo así como la
gracia de lo que se tiene, sin otro derecho que el derecho de gracia. No de lo
que se tiene por ganado, que eso es tan sucio como la propiedad, sino de lo que
se tiene por regalado— que es tan puro como la libertad de aceptarlo.
Buenos
Aires recibió en calidad de regalo el don de su señorío, y, recibiéndolo, lo
hizo suyo y él se hizo de él. No se hizo su propietario, sino su mandatario. Lo
recibió, no para negociar con él, sino para invertirlo en el mantenimiento de
su casa y acaso en elementales gastos de representación : nunca en vanidades
folklóricas.
Porque el
folklore puede también ser sólo vanidad dirigida a la propaganda; lo pintoresco
o, mejor dicho, el mediopelo de pintoresco aplicado al negocio de lo local. Es
el folklore turístico, para uso y para abuso de los turistas, que consiste en
traducir lo local en un local —llámese éste cafetín o colmado, peringundín o
viña, tratteria o rincón— y adornarlo con unos cuantos tipos humanos vestidos
con ropas de confección. Es el manotazo de ahogado, el «¡Salvémonos para
salvarme!», el grito de los pueblos o de los grupos que a codazos pretenden,
sin historia, hacerse un lugar en la fotografía de la Historia. Es el recurso
publicitario de que se valen esos pueblos y esos grupos cuya vida, para ser tal
o para parecería, necesita indispensablemente de la terapéutica de la
publicidad, de esa terapéutica política cuya expresión médica más inmediata es
la de autohemoterapia.
Pero eso
supone una condición localista, de la que Buenos Aires carece precisamente
porque le sobran condiciones, porque tiene la condición más alta que una ciudad
puede tener: la condición de su universalidad.
Nació ciudad española
Nació
ciudad española en el más acendrado momento de la unidad nacional: a los pocos
años de aquel instante en que, triunfante en Granada, explotara esa unidad y
España se pusiera a parir reinos. Y naciendo española, naciendo bajo ese signo
astrológico, nació con un destino español: bajo el signo y con el destino
ecuménico y apostólico que le impondrían definitivamente su estilo imperial.
Roma fue
Roma gracias al martirio de Remo, que, saltando la zanja del reducto, disparado
hacia fuera, inauguró el Imperio, cuyos límites aventaría a los cuatro rumbos
el divino César. Fue imperial porque imperial la hizo la necesidad de Europa,
que imperiosamente la reclamaba para darse un contenido y constituirse en
continente.
Buenos
Aires, en cambio, nació ya imperial. Nació con obligación o, si se quiere, con
modo de imperio. No nació como Roma naciera: con complejo de hija de nadie.
Nació con herencia viva de padre guerrero o de peón de estancia y de madre
hecha a la tranquila dignidad del estrado o del lavadero de casa grande. Por
eso nació imperial Buenos Aires.
Por eso
se plantó en el mundo con la seguridad de sí. Por eso no le tentó jamás el
resentimiento.
En la
abundancia o en la miseria, acosado de indios o cercado de gerentes, Buenos
Aires fue emporio siempre y crisol de dignidades. Fue por excelencia la ciudad
que, por excelente, por señalada por Dios para serlo, tradujo en dignidad
porteña la dignidad inherente a todo hombre : la grande y la pequeña dignidad;
la del rico y la del pobre; la del señorón que vivía bondadosamente a la buena
de Dios y de sus rentas y la del pordiosero que ofrecía su mano a la limosna
con la suficiencia íntima de saberse el cobrador de Dios.
Ese saber
ser consigo mismo, ese señorío común a todas sus clases, esa que podría
llamarse su aristocracia popular, permiten el milagro de que en él se fundan
sencillamente clases y vidas, de que en él convivan sin miedos y sin rencores
el heredero de fortuna y el desheredado de la fortuna; quizá porque el porteño
sepa que todo lo que sucede tiene categoría de milagro, que todo pasa en
presencia y bajo la presidencia del cielo, cuya primera lección es la lección
de la convivencia.
A ese
cielo mira, hacia ese cielo alienta y ese cielo respira el alma del porteño,
cuya técnica de vida se aplica subconscientemente y por entero al mejoramiento
del arte de convivir; a ese arte que, más que un arte, es para él su artístico
destino. Subconscientemente dije, porque la convivencia no es para el porteño
ni un negocio comercial ni una inerte comodidad. Es, en todo caso —en todo caso
y en todos los casos— un repetido y permanente acto de generosidad, que nada
tiene que ver ni con las divisas que el turista siembra ni con la cobardía que
pudiera afligir al nacional. Porque si en el nomenclátor de la sabiduría
porteña se registra el «no te metás», también se registra el rugido del «¡basta!»
y el «hacer la pata ancha», que, como opuesto al «no te metás», es uno de los
requisitos elementales de la hombría. Porque el porteño sabe y conoce
instintivamente cuál es el ámbito en el cual la generosidad condice con la
dignidad. Lo sabe y lo conoce porque vive en él y porque fuera de él se siente
fuera de su estilo porteño —vale decir— , fuera de su vivencia esencial, que es
la convivencia en un plan vitalmente natural.
Si alguna
vez se definió al hombre como un animal racional, al porteño debe definírsele
como un hombre natural cuyo principal cuidado consiste en convencer a los
hombres de que se puede convivir entre los hombres; en desconvencerlos de
aquello de que «el hombre es el lobo del hombre»; en reconvencerlos de que la
sociabilidad no es un atributo exclusivo de las personas previamente llamadas
bien educadas, sino que pertenece al acervo universal de la sociedad humana.
Por eso
no cabe escandalizarse
Por eso
no cabe escandalizarse en Buenos Aires. Porque si Buenos Aires no es el puerto
franco del indiferentismo, es, sí, el puerto abierto de la indiscriminación: la
puerta que se abre —como si por casualidad se abriera en ese momento— a
cualquier raza y a cualquier idea, segura de ganarla a la idea porteña de la
vida y a la raza de ser porteño.
De ahí
que el porteño acoja y recoja a todo lo humano y lo reciba y lo ampare, lo
hospede y lo proteja. De ahí que no humille al recién llegado —provinciano o
extranjero— oponiéndole su tono a su tonada o su ágil pronunciación vernácula
al ampuloso cocoliche del italiano inmigrante o a aquel otro cocoliche
angustiado del profesor de Oxford. De ahí que le cante un poco al provinciano
para acomodar a su demorada oreja el ritmo de su tono y que le alargue los
estribos al extranjero como un generoso profesor de equitación infantil del
idioma.
Porque el
pueblo de Buenos Aires es quizá el pueblo que menos hace ostentación de lo
propio, que menos dilemas de frontera propone entre lo suyo y lo ajeno. Y es
que el porteño nada espera si no es recibir almas para ofrecerles un alma: el
alma porteña; para que la acepten de inmediato o para que le pidan las
prórrogas que quieran, seguro de que el alma terminará humanizándose porteña
junto al jazminero de sus tardes, bajo el rumor hablado de su cielo.
Porque es
allí, en ese cielo —porque es aquí, con ese cielo— , donde mora y opera la
nacionalidad. Porque no es el porteño el que manda: manda la necesidad, la
libre necesidad humana de acomodarse al mejor cielo. Es decir, manda el cielo,
como es su celestial costumbre, como es su costumbre, un poco prepotente,
fundada en el principio de que es el de arriba el que debe mandar.
Sin
indumento peculiar definitivo; con una literatura cuyo vocabulario mismo nace y
muere y renace cada día; con una solemnidad musical que le autoriza a bailar
solemnemente, como cosa propia, el tango y los lanceros, el vals y la cueca, el
cielito y el foxtrot, el mambo y el pericón, la música del centro y la del
campo, la del arrabal pampeano y la que le llega del río calzado con charoles
de compadrito; con esto y sin aquello, Buenos Aires es la ciudad en cuyas
calles se vuelca todo lo que el mundo tiene de necesitado, todo lo que el alma
humana tiene de desnuda, todo lo que el hombre que algo espera aspira a ser
para que se le encuentre : que es, a su vez, lo que es Buenos Aires. Por eso
quizá, porque Buenos Aires carece de todo narcisismo tipificador, no exista el
porteño típico, el porteño specimen de lo porteño. Porque ni el orillero ni el
sonámbulo del asfalto, ni ninguno de los hombres que entregan su fisonomía a la
ciudad son el porteño único, el porteño tipo, el porteño exclusivo. Porque ser
exclusivo supone la previa voluntad de ser excluyente, de hacer imperialismo
para dentro y contra fuera. Y exclusión y porteñidad son dos términos
irreconciliablemente incompatibles: dos términos desconocidos entre sí.
Porque
Buenos Aires no es otra cosa que la universalidad, pero con sentido de destino,
Porque el porteño no es otra cosa, no es otro hombre que el hombre universal,
pero universalizado porteño —vale decir—, comprometido a ser hombre, a ser el
servidor del hombre. Porque su estilo es servir: servir, no con febriles
alharacas de obsecuencia, sino con parsimonia de eternidad; servir desde la
eternidad porteña de su cielo y para la eternidad del hombre que vive cara al
cielo y que un día —como el porteño lo sabe— ha de echarse a morir ametrallado
de estrellas.

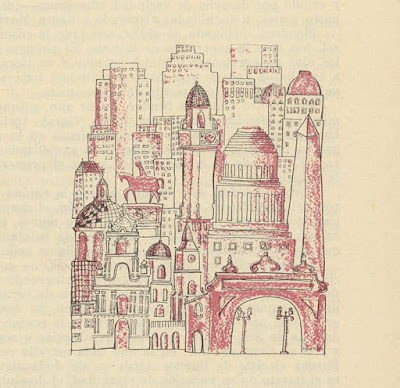






Comentarios
Publicar un comentario